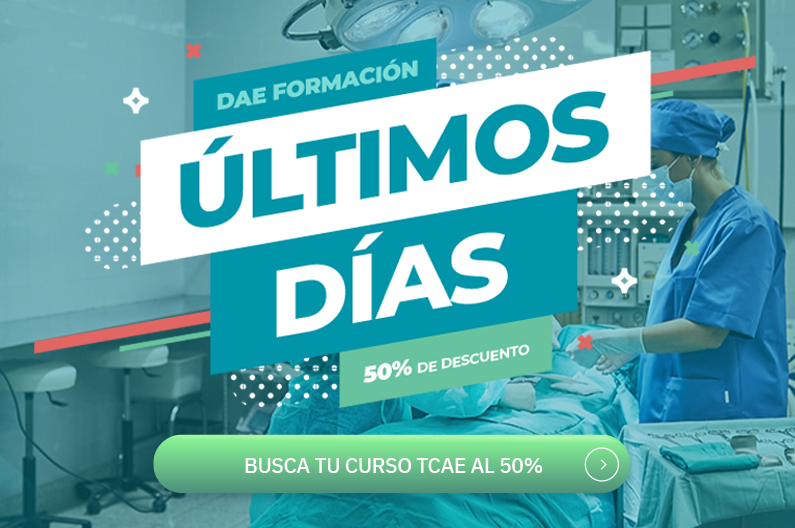Qué es el síndrome de aplastamiento
Las personas afectadas por el síndrome de aplastamiento es imprescindible que reciban una rápida actuación, que el profesional sanitario conozca las causas y consecuencias, el tratamiento existente, así como que conozca y compare los protocolos que se utilizan para establecer uno actualizado y completo.
Definición y causas
Índice de Contenido
Nos referimos a síndrome de aplastamiento a aquel trastorno médico serio que surge cuando una parte considerable del cuerpo humano experimenta una presión continua y prolongada. También llamado rabdomiólisis traumática y síndrome de Bywaters, es una condición médica caracterizada por shock intenso e insuficiencia renal después de una lesión por aplastamiento del músculo esquelético.

El síndrome de aplastamiento tiene varias manifestaciones como músculos tensos, edematosos y dolorosos, shock hipovolémico, insuficiencia renal aguda, hiperpotasemia, acidosis, arritmias, insuficiencia respiratoria cardiaca, infecciones y traumas psicológicos.
La condición lleva el nombre de “aplastamiento” debido a la naturaleza del mecanismo que causa el daño inicial. Cuando una parte del cuerpo es comprimida durante un período prolongado, el flujo de sangre hacia y desde esa área se interrumpe. Como resultado, las células de los tejidos en el área afectada dejan de recibir oxígeno y nutrientes, lo que lleva a su degradación y muerte, un proceso conocido como necrosis.
El daño causado por el síndrome de aplastamiento, sin embargo, no se limita a la zona directamente afectada. Cuando la presión se alivia y el flujo sanguíneo se restablece, las toxinas y los desechos que se acumularon en el tejido afectado, incluyendo potasio, mioglobina y productos de la degradación de las células, se liberan en el torrente sanguíneo. Este repentino aumento en los niveles de toxinas puede provocar insuficiencia renal, una complicación conocida como rabdomiólisis.
El papel de la enfermería
Los pacientes con un traumatismo grave son ingresados directamente en la unidad de cuidados intensivos (UCI), desde urgencias o desde quirófano si requieren previamente intervención quirúrgica.
Una de las funciones más importantes es controlar el equilibrio entre la demanda y la aportación de oxígeno. El aporte de oxígeno debe mejorarse para evitar daño en los órganos vitales.
Son muy importantes los cuidados del traumatismo grave en cuidados intensivos. Los profesionales de Enfermería tendrán un papel clave y deberán atender lo siguiente:
- Control de la frecuencia respiratoria y el grado de esfuerzo respiratorio. Es recomendable que el paciente realice ejercicios de fisioterapia si no hay contraindicación médica para eliminar las secreciones traqueobronquiales.
- Aspiración de secreciones si el paciente está intubado, controlando la saturación de O2.
- Monitorización hemodinámica: La hipotensión se relaciona normalmente con hipovolemia, taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión, o lesión medular (perdida de tono vascular).
- Vigilancia de la frecuencia cardiaca: diferenciación del shock por lesión medular de la hipovolemia si ha bradicardia.
- Control de la diuresis: indicador del estado de la perfusión. Mantener una diuresis horaria entre 0,5 y 1 ml/Kg/h.
- Valoración del estado de conciencia: disminución de la consciencia en un PTT puede ser por diversos motivos: hipovolemia, hipoxia cerebral, hipoglucemia, drogas.
- Vigilancia de la aparición de agitación o convulsiones.
- Balance hídrico estricto: (entradas, salidas, sudor, fiebre, …), necesario para ajustar el tratamiento.
- Valoración de la sedación, control del dolor para no aumentar las demandas de oxígeno.
- Vigilar la temperatura y tratar la fiebre.
- Vigilar los signos de infección y prevenir las infecciones nosocomiales en la medida de lo posible: manipulación de catéteres, tubuladuras y aspiraciones de forma estéril.
- Vigilar la aparición de sangrados no previsibles como en las encías, punciones, hematuria: puede indicar una CID (coagulación intravascular diseminada).
- Adecuar el aporte calórico adecuado por vía parenteral o enteral.
- Valoración del patrón de eliminación: evitar el restreñimiento por el riesgo de aumento de la PIA, fecalomas o diarrea.
- Apoyo psicológico al paciente con comunicación empática, aunque esté sedado. Y respetar la intimidad.
- Realizar las movilizaciones del paciente con seguridad, inmovilización de las fracturas y vigilar la aparición de petequias en tórax, mucosas que podría indicar la aparición de embolia grasa (mayor riesgo en las fracturas de huesos largos y pelvis.
- Cuidados básicos de cuidados de la piel con especial atención en la prevención de UPP, cuidados de la boca, traqueostomía, lavados oculares. Cambios posturales cuando el estado hemodinámico del paciente lo permita.
Síntomas, diagnóstico y tratamiento del síndrome de aplastamiento
Los síntomas del síndrome de aplastamiento pueden variar, pero generalmente incluyen dolor e hinchazón en el área afectada, debilidad, y signos de insuficiencia renal como disminución de la producción de orina y fatiga. Los pacientes también pueden presentar hipotensión y arritmias cardíacas debido al alto nivel de potasio en la sangre, una afección conocida como hiperpotasemia.
El tratamiento del síndrome de aplastamiento incluye la administración de líquidos por vía intravenosa para mantener la producción de orina y ayudar a eliminar las toxinas del cuerpo, el uso de medicamentos para tratar la hiperpotasemia, y la hemodiálisis si se desarrolla insuficiencia renal. Además, puede ser necesaria la amputación del miembro afectado en casos graves para prevenir la progresión del daño tisular.
El síndrome de aplastamiento (SA) es una patología que se reporta también en medicina de guerra, siendo descrita de manera formal por primera vez en 1941 por Baywaters y Beall, basado en su experiencia durante el bombardeo de Londres.
Las manifestaciones clínicas se presentan cuatro a seis horas después de la lesión, pero se pueden presentar en forma tardía hasta las 48-96 horas, aunque esto es poco frecuente. Una de las primeras actuaciones que podemos realizar es la inspección visual del miembro afectado, recoger información de su aspecto que junto con el tiempo de lesión y su mecánica nos van a orientar a la patología presente, aspecto general que podemos encontrar en un SA instaurado:
La extremidad se encontrará completamente rígida a la palpación.
Disminución de la movilidad.
Cianosis distal.
El pulso de la arteria principal del compartimento está disminuido, pero presente.
Edema, acumulación de líquido en el espacio tejido intercelular o intersticial, además de las cavidades del organismo.
Inflamación, Respuesta inespecífica frente a las agresiones del medio, y está generada por los agentes inflamatorios.
Cuando el equipo de rescate médico tiene contacto con el paciente atrapado comienza la valoración de las lesiones consideradas como vitales, centramos el diagnóstico del miembro atrapado valorando la respuesta neurovascular, es descrita como las “seis P”, por sus siglas en inglés.
- Parestesias: Es el primer síntoma en aparecer, primera indicación de isquemia nerviosa se encuentra fácilmente por estimulación directa, sensación de hormigueo, quemadura o entumecimientos, pérdida de discriminación entre dos puntos.
- Dolor (pain): Fuera de proporción al tipo de lesión, se exacerba por movimiento pasivo o por compresión directa del compartimento afectado, descrito como punzante o profundo, localizado o difuso, se incrementa con la elevación de la extremidad, no cede con narcóticos.
- Presión: A la palpación el compartimento está tenso y caliente, la piel tensa y brillante, la presión compartimental directa es mayor de 30 a 40 mmHg, cuantificada por el método de infusión continua o Stryker (presión normal 0 –10 mm Hg).
- Palidez: Signo tardío, piel fría y acartonada, llenado capilar prolongado (> 3 segundos).
- Parálisis: Signo tardío, movimiento débil o ausente de las articulaciones distales, ausencia de respuesta a la estimulación neurológica directa (daño de la unión mioneural).
- Ausencia de pulsos (pulselessness): Signo tardío. Verificado clínicamente por palpación y ausencia de doppler audible.
Complicaciones y manejo a largo plazo
Es posible que el cuadro clínico que se observa en las primeras horas del síndrome produzca la falsa impresión de un problema menor, lo que puede conducir a consecuencias graves pues el éxito en la prevención del desarrollo de la insuficiencia renal aguda está directamente relacionado con la implementación inmediata de las medidas terapéuticas. La gravedad de las manifestaciones clínicas es proporcional a la cantidad de músculo lesionado. El síndrome aparece especialmente cuando la lesión afecta las extremidades inferiores, en las que la cantidad de músculo comprometido es mucha.
Los efectos sistémicos de la hipovolemia y los efectos directos de los trastornos electrolíticos con la liberación asociada de toxinas son cardiotóxicos. Como resultado del desplazamiento masivo de líquidos del espacio extracelular al músculo dañado, se reduce el volumen intravascular y se desarrolla un shock hipovolémico, la causa más común de muerte postlesión por aplastamiento en los primeros cuatro días.
Las complicaciones cardiovasculares se asocian con arritmias secundarias a la hiperpotasemia y a la acidosis y constituyen la segunda causa más común de muerte en la fase temprana del traumatismo con aplastamiento.
El desarrollo de síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, una de las complicaciones más graves, puede ser desencadenado por la liberación de mediadores inflamatorios por las células lesionadas o por traumatismo directo. El evento también puede ser complicado por embolia grasa.
La insuficiencia renal es la complicación más grave del síndrome de aplastamiento y su patogenia en este síndrome es multifactorial, con la intervención de elementos vasomotores y nefrotóxicos. Como resultado del shock circulatorio y de la depleción de volumen intravascular se produce una vasoconstricción de las arteriolas aferentes con la consiguiente isquemia cortical renal. La mioglobina, los uratos y el fosfato liberados por las células musculares causan la precipitación en los túbulos contorneados distales y la formación de cilindros tubulares con la obstrucción resultante, todo potenciado por la concentración de la orina y la acidez secundarias a la hipovolemia y a la acidosis metabólica. Se ha sugerido que la mioglobina produce una lesión renal oxidativa como resultado de la peroxidación lipídica inducida por el ciclo de la mioglobina entre las formas oxidada y reducida. Lo característico es que después de unas horas de efectuado el rescate, cuando las concentraciones sanguíneas de urea y creatinina todavía se encuentran dentro de límites normales, se produzca un grado riesgoso de hiperpotasemia (más de 6 mEq/L), hipopotasemia (menos de 8 mg/dL), hiperfosfatemia (más de 6 mg/dL), hiperuricemia (más de 8 mg/dL) y acidosis metabólica.
La hemoconcentración, y en ocasiones la trombocitopenia, pueden sugerir el comienzo de un cuadro de coagulación intravascular diseminada. También es característico que se observen niveles sanguíneos muy elevados de CPK (más de 10 000 U/L) y de mioglobina. El nivel de CPK, que ha sido relacionado con el desarrollo de insuficiencia renal y con la mortalidad, es el indicador más sensible del síndrome de aplastamiento. La primera línea de defensa contra la hiperpotasemia, el músculo esquelético, es desbaratada con rapidez durante la rabdomiolisis. El resultado es una hiperpotasemia fulminante particularmente riesgosa debido a que la cardiotoxicidad se potencia por la hipocalcemia y el shock. La disrupción muscular puede asociarse con una hiperpotasemia crítica (de 7 a 9,5 mEq/L) en forma inmediata. En estos casos el paro cardíaco puede producirse en la hora que sigue a la extracción de la extremidad.
Impacto psicológico y apoyo emocional
Ante catástrofes como terremotos, son esenciales los primeros auxilios sanitarios, y para llevarlos a cabo hay que tener en cuenta no solo el tratamiento de las heridas físicas, también hay que tener un contacto con la víctima, tranquilizarla y preguntarle por miedos e inquietudes.
Además de los traumatismos, el síndrome de aplastamiento deja secuelas psicológicas, por lo que será necesario que se desplacen al lugar de los hechos psicólogos de emergencia que tratan el estrés postraumático de los afectados.
Para ello, el primer paso para asistir a las personas atrapadas será hacer un triaje y evaluar la prioridad de tratamiento. Para adquirir conocimientos y habilidades y saber actuar en situaciones de emergencia como estas, los profesionales de enfermería deben estar preparados. Una buena forma es con un máster. Te proponemos el Máster en Urgencias y Emergencias para Enfermería, donde obtendrás conocimientos avanzados para aplicarlos en la realidad, con un gran valor cualitativo, y conocerás las técnicas más importantes y novedosas al servicio de las urgencias y emergencias. Pero no solo se trata de conocer el temario, sino también de plasmarlo en situaciones nuevas, entornos poco conocidos, entenderlo y conseguir solucionar las diferentes posibilidades que ofrece un problema.